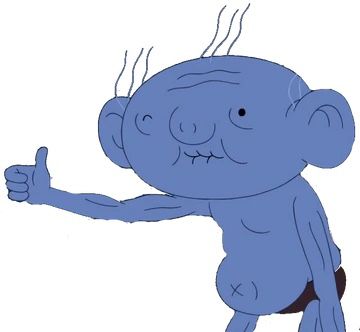Vemos un telón, que promete abrirse en cualquier momento para dar comienzo al espectáculo; en su lugar, el cuerpo de Claudia (Ángela Molina) se abalanza bruscamente hacia lo que son, en realidad, unas cortinas de terciopelo rojo que adornan un piso ahora convertido en escenario. Lo recorre frenéticamente, se contrae y se retuerce mientras sus gritos se funden con una melodía ensordecedora. En el salón, dos enfermeros la retienen, tratando de contener sus movimientos espasmódicos, para subirla a una camilla y llevársela al hospital. Entendemos que el cuerpo de Claudia es un cuerpo enfermo, un cuerpo que espera su propio final del mismo modo que ese género en ruinas que es el musical, a estas alturas de la película ya de sobras invocado, lleva desde Cabaret (Bob Fosse, 1972) intuyendo y representando su propia muerte. Marqués-Marcet no cierra su escena de arranque sin antes mostrarnos como Flavio (Alfredo Castro) apaga la radio de la que proviene la música que hemos estado escuchando, revelándonos que aquella melodía no había sido en ningún momento extradiegética. Este minúsculo y brillante detalle, muy lejos de ser una decisión caprichosa, es un auténtico artefacto arqueológico: los restos de una tradición genérica en descomposición. Imposible no pensar aquí en la tradición clásica de los musicales de la época dorada de Hollywood y en sus canciones siempre cantadas desde el interior de sus imágenes, nunca impuestas desde el exterior. Marqués-Marcet podría haber obviado este detalle, puesto que no tiene absolutamente ninguna trascendencia a nivel narrativo; sin embargo, su aparición permite invocar los fantasmas de la vida pasada de un género que, en la contemporaneidad, juega a pensar en su muerte y a representar ecos de sus formas y códigos clásicos de forma brutalmente dislocada, permitiéndose devolvernos, de tanto en tanto, por unos instantes, su memoria.
«Ha sido muy extraño, es como si hubiera sido poseída», le confiesa Claudia a Flavio desde la cama de su habitación de hospital. No es descabellado pensar que, tal vez, ella no se reconoce en ese cuerpo enloquecido, porque es un cuerpo que, al estrechar su contacto con la muerte, ha dejado de pertenecerle del todo. En ese despojamiento, los fantasmas que aguardan desde la ultratumba que se una a ellos encuentran el modo de, como ella dice, poseerlo y ponerlo en movimiento desde una memoria muscular que es la memoria de los gestos pasados; no solo de la vida pasada como intérprete del propio personaje de Claudia sino, sobre todo, de la vida pasada del musical, de todos aquellos cuerpos que había puesto a bailar y a cantar, pero que ahora solo consigue, como mucho, sacudir y hacer gritar.
Algo similar sucedía en la reciente Joker: Folie à Deux (Todd Philips, 2024); en el momento en que el personaje de Joaquin Phoenix descubre que se enfrenta a una posible condena de muerte, que es también el momento en que la película nos concede un primer plano del que terminará siendo su ejecutor, su cuerpo se abre al inframundo para entregarse, de nuevo, a unos fantasmas insaciables que lo poseerán para volver a ponerse en acción, para volver a permitir el musical.
De aquí en adelante, la película sigue flirteando con esos momentos de posesión fantasmagórica que son siempre, en la diégesis, episodios de delirio. Me pregunto si ese delirio, en el que Claudia nos devuelve a través de sus coreografías a las gloriosas imágenes de Vampiresas de 1937 (Gold Diggers of 1937, Lloyd Bacon, 1937), es un espacio privilegiado para que los fantasmas del musical finjan su vuelta a la vida —dando como resultado estampas profundamente dislocadas, inconscientes, innecesarias, exhibicionistas, pomposas—. Los enfermos, los locos, los desquiciados no necesitan de espectadores que suscriban sus fantasías para creer en su delirio, para posibilitar el musical. En definitiva, no hay más que pensar en aquellos fragmentos de Joker: Folie à Deux en los que Joker y Harley Quinn ofrecen su espectáculo a una multitud de butacas vacías.