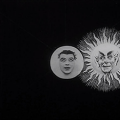Nada como un inocente gasterópodo para hacer sufrir al espectador más aprensivo y amante, claro, de esa pequeña fauna que no tiene la astucia de un felino o la aparente inocencia de un can como para despertar sonrisas cómplices. Jan-David Bolt pone en el ojo del huracán a un pequeño caracol que ve cómo el peligro se cierne a su alrededor en una plaza de fríos tonos… para encontrar su inevitable final. El horror se persona así en un plano que constriñe la realidad de un ser cuya constante y agónica huida no siempre obtiene el fin deseado, pero que sin embargo en Phlegm deviene una suerte de viscosa maldición que se alza sobre el involuntario pero despreocupado verdugo, atenazando de ese modo una existencia que, de repente, se siente coartada por las consecuencias de un acto al fin y al cabo fortuito, pero que no deja de definir nuestra naturaleza destructora unida a esa apatía que probablemente sea la que active los mecanismos de los que se sirve Jan-David Bolt en un periplo tan corto (el formato lo requiere) como capaz de redefinirse y encontrar formas de conducir la mirada del espectador sin necesidad de grandes alardes.

Y es que, si bien es cierto que la premisa que pone sobre la mesa Phlegm es tan sencilla como prácticamente presa de la mera anécdota —o, en otras palabras, contiene aquello que una buena pieza adscrita al terreno que nos ocupa debería—, no hay que obviar que los engranajes con los que el suizo maneja la propuesta resultan de lo más convenientes. Así, tanto esa puesta en escena teñida de grises que capta a la perfección el desafecto de un ambiente donde los encorsetados trajes hacen el resto, como la opción de dirigir las miras al ‹silente› y evitar que cualquier diálogo impropio de la tirantez de esos vestidos arruine la función —de hecho, la sonrisa tras resignarse de uno de los personajes que observan al protagonista casual es bastante definitoria—, logran que Phlegm obtenga el resultado deseado: un resultado que, por otro lado, se condensa en el plano de cierre de la función y que, con poco, logra invocar una negrura de la que es difícil despegarse, en especial por radiografiar con tan poco un contexto donde los actos hablan por sí solos, y la venganza resulta tan deliciosamente oscura que es imposible no celebrarla con esa sonrisa cómplice que los caracoles parecen haber aprendido a asimilar.


Larga vida a la nueva carne.