Satsuo Yamamoto fue uno de esos directores independientes que nacieron de la mano de los grandes maestros del cine japonés, en este caso del equipo de Mikio Naruse con quien trabajó durante largos años como director asistente, que desarrollaron una espectacular y productiva carrera en solitario tras abandonar la comodidad que infunde el anonimato. El caso de Yamamoto es más que llamativo. Tras iniciar su carrera al frente de la dirección a finales de los años treinta, el estallido de la II Guerra Mundial provocó que sus filmes viraran hacia un sentido propagandístico del que posteriormente renegaría. Concluido el conflicto, Yamamoto emergió como una figura importante dentro de las filas del Partido Comunista Japonés, ideología que abrazaría tras contemplar en primer plano las miserias y las mezquindades que tuvieron lugar en el seno del ejército nipón en su experiencia como integrante de las milicias del Emperador en el Frente de Manchuria. Ello motivó que sus películas exhibieran esa mirada crítica y descarnada, siempre beligerante contra las nuevas mareas que empezaban asolar ese Japón de posguerra contaminado por la influencia capitalista procedente del vencedor ejército de los Estados Unidos, que trataba en vano de lanzar un grito de aviso en contra del abandono de la reflexión y la visión humanista de una sociedad japonesa que decidió apostar por la adoración del dinero y el éxito como principales vías de gobierno y administración.
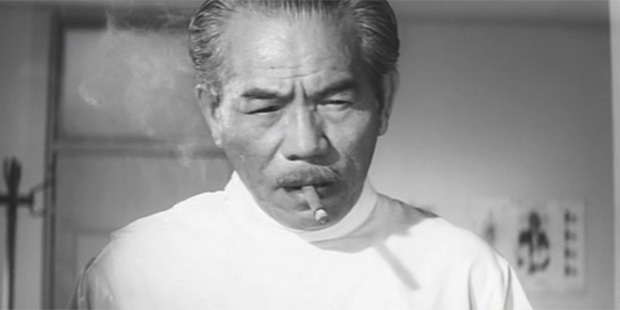
Sin duda La torre de marfil se destapa como una de las cintas más poderosas e incisivas de Satsuo Yamamoto, siendo ésta además su obra más popular en occidente. Uno de los puntos que más me fascinan del film su particular visión que ofrece del mundo de la medicina dentro de un cine, como el japonés, que siempre observó el ejercicio de esta praxis con una visión muy condescendiente y reivindicativa de sus profesionales. Sin embargo, esta mirada está ausente en todo momento en La torre de marfil. Y es que nos hallamos ante uno de los retratos más demoledores, nihilistas y depresivos de la medicina entendida en su derivada estrictamente humanista y desinteresada. Porque en La torre de marfil los médicos y demás profesionales pertenecientes a la plantilla del hospital donde tiene lugar el desarrollo de la trama serán pintados como unas alimañas carentes de sentimientos filántropos. Unos personajes contaminados por su propio ego y su ambición, déspotas, intrigantes, codiciosos y calculadores. Unos entes devorados por sus pretensiones políticas que no dudarán en pisar al prójimo y en activar las herramientas de la extorsión y la traición para alcanzar sus viciados objetivos.
Y es que Yamamoto se apoyó en el retrato del proceso de selección de un médico que va a ocupar el puesto de profesor jefe del departamento que quedará vacante ante la inminente jubilación del galeno que desempeñó esa labor en los últimos lustros, para tejer una metáfora sobre el funcionamiento inherente del sistema capitalista más aterrador y voraz. Un sistema que descuida al ser humano y los sentimientos que afloran en él, explotando en cambio el egoísmo y las ambiciones políticas de un modo espeluznante y desalmado. Porque en La torre de marfil seremos testigos de los vergonzantes tejemanejes y métodos de la codicia individualista, esa que desata el deseo por colocar a parientes y amiguitos de la infancia en puestos de responsabilidad pública para los que no tienen ni preparación ni formación para ejercerlo. Un anhelo surrealista e irracional que detonará una mirada de odio y desprecio en contra de los enemigos y competidores.
En este sentido La torre de marfil desplegará todo su arsenal, de marcado influjo visionario y atemporal, otorgando el protagonismo absoluto de la trama a un personaje tan despreciable como fascinante. Así, ese Gorô Zaizen interpretado magistralmente por Jirô Tamiya se observa como ese individuo con ambiciones políticas que maquinará sus malas artes y juegos perversos para justificar la consecución de sus propios fines. Un galeno hipnotizado por el aroma del éxito y por el reconocimiento para quien la medicina únicamente será la herramienta que satisfará sus apetitos de escala social.

La narración empleada por Satsuo Yamamoto apuesta por la beligerancia y un enfoque muy explícito, no dejando nada por tanto en el tintero. Así la película se apertura con una escena exclusiva del cine gore más vomitivo, mostrando una operación de cáncer de páncreas —irónicamente Yamamoto falleció de esta afección veinte años después de la producción de la cinta— con todas sus vísceras y sangre en primer plano. Esta carta de presentación da fe del carácter bestial que acompañará el desarrollo de la trama. Un hilo argumental que fue construido a través de un ritmo frenético de reminiscencias megalómanas que difícilmente entronca con ese estilo parsimonioso e introspectivo típico del cine oriental, merced a la libertad con la que contó un Satsuo Yamamoto que en aquellos tiempos era considerado uno de los principales cineastas independientes del cine oriental.
Tras culminar la operación, la cámara fijará su atención en la lujuriosa mirada de Gorô Zaizen, quien se jactará de haber batido el récord de tiempo en una intervención de dicho estilo, sin prestar ninguna atención al estado de su paciente, que por tanto adoptará la figura de un monigote con quien practicar sus ansias de gloria y celebridad. Apoyándose en un montaje dinámico, edificado a través de cortes fugaces que empalman planos generales —casi siempre tomados a cámara fija— con primerísimos planos a su vez contaminados con una banda sonora de melodías tenebrosas que parecen anticipar un final fatal, Yamamoto empleará los primeros minutos de su obra para perfilar a su dos personajes antagonistas: el Profesor ayudante Zaizen, un hombre hecho a sí mismo, orgulloso, pedante, adúltero y egocéntrico que ansía ocupar el puesto que dejará vacante el Profesor Azuma un viejo profesional de la medicina que ha tratado de cumplir con los dogmas hipocráticos de humildad y honestidad a lo largo de su carrera.
El encuentro de estas dos personalidades tan chocantes desencadenará una guerra sin cuartel entre ambos con objeto de salir victoriosos de la batalla del nombramiento vacante. Por un lado, Zaizen utilizará la influencia de su padre adoptivo —y a la postre progenitor de su dulce y confiada esposa—, un médico de provincias vividor, adicto al alcohol y a las prostitutas, que dispondrá de sus contactos entre la comunidad médica para favorecer el ascenso de su descendiente postizo. Por otro, Azuma se servirá de su intimidad con la universidad y profesorado médico para proponer a un candidato de su confianza, poseedor de un bajo y dócil perfil, quien se enfrentará con Zaizen para obtener el puesto vacío por la jubilación de Azuma. Pero a pesar de que sus intenciones puedan resultar nobles, Azuma se verá contaminado igualmente por sus ansias de triunfo, aplicando del mismo modo que su contrincante las sucias armas a su disposición para vencer a toda costa, sin importar caer en el más bajo y amoral uso de influencias políticas.

En paralelo al proceso de selección, Satsuo Yamamoto introducirá una inteligente y sutil subtrama protagonizada por el médico ayudante de Zaizen, el noble y bondadoso Doctor Satomi. Subtrama que servirá para mostrar el carácter corrosivo e indigno de un Zaizen quien movido por su prepotencia y ansias de ascenso decidirá acometer una operación de cáncer de páncreas sin contar con el respaldo de una prueba adicional recomendada por Satomi que cerciore que su diagnóstico era correcto. Una operación que desencadenará una metástasis en el paciente sufridor de la enfermedad que acabará con su vida, sin que el agravamiento del estado del doliente suponga un signo de preocupación en un Zaizen embutido en su astuta batalla. Sin duda, una alegoría hábilmente construida por Yamamoto que demuestra la execrable depravación presente en un personaje contagiado por sus aspiraciones de poder, que ha decidido abandonar el ejercicio responsable de su práctica profesional para abrazar los vientos de éxito y dinero propios de quien anhela mover los hilos de poder en su propio beneficio (¿no les resulta familiar este escenario en estos tiempos devorados igualmente por la codicia y la búsqueda del triunfo a toda costa?).
La cinta puede dividirse en tres vectores. El primero servirá para presentar a los personajes y sus funestos propósitos, ofreciendo una desgarradora visión de una sociedad corrompida y putrefacta donde no hay hueco para la bondad y la colaboración. Atmósfera lograda merced a la apuesta de Yamamoto por colmar su historia con toda una galería de personajes desagradables con los que resulta muy difícil empatizar. El segundo tramo de la cinta abarca desde la operación negligente ejecutada por Zaizen hasta la celebración de las dos votaciones que serán precisas para decidir quien se lleva el gato al agua respecto al puesto de Profesor jefe de departamento, engarzando Yamamoto en el trayecto que conecta estos dos puntos la puesta en escena del tráfico de influencias, chantajes y sobornos ejecutados por cada una de las partes para dañar al contrincante. Finalmente, una vez elegido el candidato la obra culminará con un episodio más propio del cine judicial en el que será sometida a juicio la posible negligencia médica en la que ha incurrido el doctor Zaizen tras operar sin éxito durante el proceso de selección a ese paciente infectado de cáncer. Este tramo, igualmente será empapado por Yamamoto con un mirada desencantada y fatalista alrededor de unos profesionales médicos que ocultarán, para evitar generar desconfianza en el ciudadano, los actos cometidos por el galeno responsable, castigando a su vez con un destierro no consentido a los profesionales que optaron por contar la verdad al público aún sabiendo que por ello podrían correr el riesgo de hacer peligrar su carrera profesional.
La torre de marfil se destapa, cincuenta años después de su producción, como una película inquietante, visionaria y desalentadora que deja un sabor de boca muy amargo en el espectador en su labor de establecer una descorazonadora radiografía del ejercicio de la medicina, quizás el único ámbito profesional que aún mantiene viva la llama de la esperanza del triunfo del humanismo sobre el egoísmo en las sociedades contemporáneas. Pero para Yamamoto, ni siquiera dentro de este colectivo existe esperanza. Todo está podrido y corrompido por los sucios instintos con los que están hechos los seres humanos. La medicina, en este caso concreto los hospitales, serán retratados como instituciones perniciosas y cancerígenas incluso para los propios pacientes que acuden al mismo con la creencia de hallar una solución a su patología. Todo está movido por los intereses y los juegos de poder. El dinero y los egos de notoriedad destruyen cualquier atisbo de humanidad en un entorno tan estrecho y conectado como el de las instituciones hospitalarias. Los enfermos serán meras marionetas con las que los médicos juegan con el único fin de obtener su premio: el reconocimiento y la ascensión tanto en el escalafón social como en los propios estratos del organigrama laboral. No existe por tanto ni fe ni esperanza.

En mi opinión, que no es tan catastrófica como la que vertió el maestro Yamamoto, aún hay que tener confianza en esos héroes que anteponen el interés colectivo al individual. Si bien, éstos se advierten como esos perdedores que luchan contra lo imposible en virtud de la omnisciente presencia en nuestras sociedades, tal como en el Japón de los años sesenta, de esas manos negras que mueven los hilos del poder desde sus cómodos despachos. Unos oscuros regentes que han sabido difundir la cultura del miedo insuflando en los ciudadanos unas desesperadas ganas de maximizar satisfacciones mediante la compra de artilugios que no necesitamos. Convirtiendo así a la ciudadanía en unas sombras dependientes de una droga para la que no existe cura: la ambición sin límites y la búsqueda del éxito a toda costa, aunque ello implique pisar a nuestros amigos de confianza. Sin duda el maestro Yamamoto tejió con La torre de marfil una de las parábolas más sombrías, realistas y deprimentes de la historia del cine japonés.

Todo modo de amor al cine.





