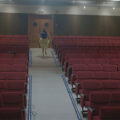Gemma Blasco sabe lo que es canalizar la energía personal a través del personaje ficticio. Lo hizo en El zoo al enfrentar a un grupo de teatro a sus propias expectativas en plenos ensayos, idea que aprovecha en La furia permitiendo que Alex, su protagonista, exorcice sus pensamientos y su dolor a través de la interpretación de un personaje ajeno y a la vez simétrico a los sentimientos que le ahogan en ese momento. Àngela Cervantes se ve entonces en la tesitura de seguir los estímulos de Alex, alguien que inocentemente decía “yo no podría no llevarme a casa el esfuerzo de una interpretación que exige tanta energía”, y debe realizar la interpretación de la interpretación, ser actriz en la misma película, figurar y a la vez aportar parte de su personaje a un tercero, recuperando en esencia la brutalidad de la escenificación en sí misma. No es realmente el tema central de La furia, pero es vital para entender los matices de una historia compleja y asfixiante como la que la directora se ha decidido a narrar, una valiente visión del miedo y también del cambio de un modo literal y figurado.
Alex es una más dentro de una fiesta en nochevieja, figurante para el conjunto, protagonista para nosotros al vernos persiguiendo sus pasos entre alcohol, drogas, risas y menstruación, todo igual de significativo cuando de forma abrupta Blasco nos somete a la oscuridad más absoluta para que presenciemos, a su modo, ese instante que todo lo va a cambiar, esa violación sin rostro, solo con consecuencias. Pese al título tan poderoso del film, no se trata esta de una historia de venganzas, más bien la directora busca dar voz a todo lo que una mujer no es capaz de decir en voz alta después de una traumática experiencia surgida de la nada, sin explicación. No trata de poner en práctica la valentía, la lucha, el empoderamiento; lo que hace es convertir el drama en una verdadera historia de terror al demostrar todos los estigmas que una víctima debe merendarse sin elección alguna. No eres mejor por denunciarlo, no eres mejor por guardarlo en secreto, solo lo soportas hasta donde puedes. La furia es hija de un cambio, y para ello presenciamos a dos Alex totalmente diferentes dentro de un mismo cuerpo: tenemos a Alex un poco antes y a Alex después, salteadas y enfrentadas, inmersas en los misterios de la cotidianidad, una disfrutando inocentemente sin conocer lo que la otra va a vivir, una exteriorizada y otra hundiéndose en su propia mente, con la pasión interpretativa como vía expresiva para ambas. Alex es un personaje construido con peso, no una personalidad cualquiera, no tiene un perfil bajo ni indiferente del que partir en esta angosta aventura, por lo que es quizá más creíble todo ese trauma no exteriorizado que padece: la vergüenza, el silencio, la duda y la ansiedad, la necesidad de hablar y también la de callarlo todo, dejarlo pasar y no sacarlo de la cabeza, agonizar por algo no consentido e ilustrar esa rabia contenida en un foco artístico, en uno animal, todos ellos radicales gritos de auxilio en un idioma que solo ella pueda entender.
No es Alex el único personaje que polariza el extremismo de la situación y nos damos cuenta al conocer a Adrián, su hermano. Él nos lleva a ese lado oscuro de la situación, la que se convierte en un asalto machista al revertir las culpas, encontrar las peores palabras y empeñarse en una venganza que precisamente la víctima no busca convirtiéndose, por momentos, en el protagonista de un agravio que nunca ha sucedido. Es el resultado de un comportamiento con el que muchas mujeres tienen que lidiar: ser la culpable de la situación, ser el consuelo para los demás por lo que ha sucedido, verse obligada a aparentar ser más fuerte o más débil de lo que se siente para dar la imagen exacta que se espera frente a la situación. No deja de lado en ningún momento Gemma la otra cara de la moneda, mostrándonos esa polaridad en la relación, cuando más unidos se sentían y cuando más se iba quebrando su comprensión. Àlex Monner pervierte la idea de apoyo incondicional bajo unas estrictas y equivocadas maneras que les convierten a ambos en personajes más humanos y cercanos, dominados por sus sentimientos aunque estos sean totalmente equivocados, virando hacia una explosión cruel que se intensifica una vez acabada la película, sin necesidad de darle una explicación coherente en nuestro propio razonamiento. No la hay.
Medea hace de Alex una fuente inagotable de rabia y desesperación, la historia de venganza que representa es el espejo perfecto para ella al sentirse obligada a reaccionar ante su dolor, y una vía libre para dejarse llevar, un interesante progreso en el que Àngela Cervantes se deja la piel y las entrañas, pero no es el único símil que aprovecha la directora para dar forma al dolor. Ante una Alex incapaz de abrirse como antes a su madre —bellísima la escena en la que bailan y se cantan al oído en una boda—, sí recibimos esa unión familiar que parece inquebrantable en las escenas de caza y matanza, donde la visceralidad toma diferentes formas en ese antes y ese después de la vida de la protagonista. Esa cotidianidad de muerte y sangre equilibrada con las chanzas entre los miembros de la familia llega a cruzarse con la misma Medea para indagar en otro tipo de rabia y brutalidad —no se aparta aquí la mirada del despiece del animal ya muerto, como parte de un todo en la vida—, una cercana a la supervivencia y al metodismo, que refuerza la mirada que quiere expresar la película, donde definitivamente no estamos ante una batalla en la que el objetivo sea curar heridas, más bien es una donde las laceraciones se mantienen abiertas, sangrantes, dolorosas. Todo esto se acompaña de una energía visual que irrumpe por momentos, llevándonos de los excesos a la intimidad, diagnosticando la directora cuándo hay que ser visceral y cuándo delicada frente a una mirada que desea revolcarse en el verdadero fango de la violencia sexual y todas esas consecuencias que solo la víctima (y nadie más) puede sentir. Traspasa el dolor la pantalla con su franqueza, porque La furia te devora, literalmente, las entrañas.