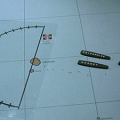Casi todo el cine político (o al menos casi todo el cine político que yo he visto) versa sobre el poder. Y célebre es aquella frase de Lord Acton que afirma que el poder tiende a corromper. De este modo, el cine político suele ser un cine volcado en desnudar la debilidad moral, cuando no directamente la inmoralidad, de aquellos que nos gobiernan o que lo pretenden. Puede intentar detectar el germen de esa corrupción una vez se ha alcanzado el poder (como sucedía en El político, de Robert Rossen), o bien puede ilustrar, como en el caso de la cinta que nos ocupa, cómo la mezquindad y el juego sucio constituyen peaje necesario para alcanzar dicho poder. De un modo o de otro, la integridad del estamento político siempre aparece erosionada, en lo que quizás sea una generalización injusta (¡debe haber políticos honestos que trabajen para el bien común, pardiez!), pero también bastante fácil de aceptar a tenor del enfangado y lamentable panorama político que arrojan las noticias constantemente. Schaffner, apoyado en el poderoso texto de Gore Vidal (que sabía un rato de las miserias de este mundillo), se une a todas esas películas que reflejaron la hipocresía que alimenta el circo de la política, y lo hace de un modo punzante y creíble, por lo que no cabe dudar en absoluto de su vigencia (pensemos, mismamente, en el vídeo del hurto de Cristina Cifuentes guardado en un cajón durante años y convenientemente sacado a la luz cuando así se creyó necesario).

Protagonizada por Henry Fonda y Cliff Robertson, El mejor hombre pone en pie (con finura en la puesta en escena y una narrativa absorbente animada por los diálogos afilados de Vidal) una feria de las vanidades en la que el contraste entre lo que llega al ciudadano (fotogenia, eslóganes llamativos, promesas que luego no se cumplirán, virtuosa imagen familiar y personal…) y lo que el espectador contempla en la trastienda (amenazas, tensiones, confluencias y alianzas interesadas y caprichosas…) da una buena medida de hasta qué punto la frivolidad y el interés pueden convertirse en el motor de todo el asunto, siendo los intereses del pueblo desplazados por las ambiciones individuales del dirigente de turno. No obstante, el cinismo de Vidal/Schaffner no es absoluto, y deja margen para la integridad y la decencia (aun asediadas por las dudas o tentadas por las facilidades que proporcionaría sucumbir al juego sucio), lo que enriquece considerablemente el entramado dramático de la película. Y aún así, la conclusión es pesimista, al sugerir que la honestidad y el mismo sentido del deber y la responsabilidad, difícilmente pueden subsistir en un entorno tan virtualmente agresivo como el de la política.

Schaffner, autor proveniente del medio televisivo, ofrece aquí muestras de su ya generoso talento (que luego desarrollaría más ampliamente en joyas como El señor de la guerra y El planeta de los simios), al tiempo que brinda una historia no por anclada a un tiempo y un país (los convulsos Estados Unidos de los sesenta, cuando el odio al comunismo aún se sentía en el ambiente y al mismo tiempo convivía con la necesidad de luchar por la integración racial) menos universal en su alcance. Es cierto que no posee la sutileza ni la riqueza de matices de, por ejemplo, la reciente El estudiante, de Santiago Mitre (película que explicaba muy bien las inercias y vicios de la llamada nueva política), y que ofrece un poco lo que uno espera de ella, incluidos su desencanto y su mala uva en la descripción de personajes y situaciones, pero no por ello deja de ser una de las obras que mejor han sabido retratar cómo funciona una campaña política, con sus muchas sombras y su tendencia a la degradación y el golpe bajo si eso significa ganar puntos en las encuestas. En definitiva: un filme inclemente, aún hoy no demasiado conocido y, sin duda, recomendable.