Georges Méliès puede ser considerado como el primer autor de la historia del cine. Uno de los padres de la cinematografía, su carrera fue progresando desde esas primeras piezas grabadas en un plano fijo sito en un único escenario en el que habitualmente acontecía un truco de magia diseñado por este ilusionista embrujado por el séptimo arte, hacia un universo donde la fantasía y los sueños se daban la mano con una nueva estructura y desarrollo de unas historias que rompían con esa monotonía y rigidez de unos cortometrajes que eran más trucos de magia captados por una cámara que una trama hilvanada y muy trabajada tal como conocemos el cine hoy en día. Sus cabezas volantes, sus boxeadores aplastados por el peso del contrincante, sus cartas mágicas, sus pesadillas alumbradas por la luz de la luna, sus soñadores astrónomos, sus pintores y castillos encantados así como sus divertidos diablos configuraron un estilo propio y muy identificable a lo largo de los primeros años de trayectoria del maestro. Su arte sigue vigente pasados cien años desde su nacimiento. Su cine fue una de mis distracciones en los meses que conviví en el hospital junto a mi madre. Y sus películas lograron que me evadiera durante cortos instantes de una situación triste para mí. Entre esas paredes que olían a muerte, las criaturas de Méliès respiraban vida. Sacándome una sonrisa gracias a esos trucos que no han perdido para nada su poder engatusador. Transportándome a universos paralelos donde la imaginación aún reina. Evocando mi niñez. Punto que agradezco profundamente a Méliès y que lo convierte en uno de los más grandes tejedores de ilusión que jamás han pisado la tierra.

Su arte cambió de forma drástica a raíz de tres películas: Cenicienta, Juana de Arco y Viaje a la luna. Quizás los primeros intentos de un creador de cine por envolver su producto con una línea narrativa que combinaba varias secuencias y acciones mezcladas pero localizadas en diversos escenarios y parajes. Siempre con la fantasía por bandera y como emblema. En este sentido cabalga una obra que me fascina como es esta El reino de las hadas. Una de mis obras de cabecera de Méliès y por consiguiente una de mis cintas favoritas de eso que se etiqueta como Orígenes del cine. Pieza muy cuidada y cultivada que no solo continuaba con esa espectacular manera de concebir la realización emanada de la obra cumbre Viaje a la luna (filmada el año anterior que la protagonista de esta reseña) con esos decorados animados y fantasiosos que brillaban en virtud de unos colores seductores y hermosos surgidos de la mente de un equipo de profesionales para los que su oficio era su pasión. Sino que igualmente encontramos esa preocupación de Méliès por contar una historia muy bien trenzada y dirigida. Proporcionando al espectador una plataforma alucinógena e hipnótica en la que perderse sin ningún tipo de ataduras. Narrando con mimo y exquisitez. No necesitando ningún tipo de cartel informativo ni texto ajeno a la propia imagen para contar un relato que dialoga por sí mismo a través de sus situaciones y escenas.
Esto es en resumen El reino de las hadas. Una precisa y preciosa fábula que nos traslada a un territorio irreal y deslumbrante habitado por caballeros, princesas, hadas de cuento y maléficas brujas que desean el mal a los jóvenes enamorados. En definitiva, una de esas novelas en la que los buenos son buenos y los malos son malos. Un marco propicio para explotar la ingenuidad y la bondad. Para lanzar proclamas en favor de la dulzura y de la sensibilidad, pero sin derretir ningún tipo de moralina sensiblera. Simplemente dejándose llevar por una historia tan sencilla como compleja. Subyugando al espectador mediante esas aventuras experimentadas por intrépidos hidalgos que no temen a la magia negra ni a sus pérfidos efectos cuando es la vida de nuestra enamorada la que se halla en juego.
En tan solo 16 minutos Méliès ejecuta una obra maestra. La cinta arranca describiendo una escena palaciega en la que parece representarse la boda entre una bella princesa y un apuesto infante. Pero de repente hará acto de aparición una oscura bruja que con la ayuda de una cuadrilla de diablos que actúan bajo sus órdenes secuestrarán a la dama con la ayuda de un disfrazado vehículo con forma de cama mientras la princesa se hallaba en sus aposentos presta para iniciar sus sueños. Apoyándose en la magia negra el coche atravesará los cielos de la noche para aterrizar en un castillo situado cerca de un tenebroso acantilado que sirve de hogar a la temible bruja.
Sin embargo su joven alteza encarará los peligros de la misión de rescate con la ayuda inestimable de un hada blanca e inmaculada que conducirá los pasos del escuadrón de rescate en busca de la liberación de la hermosa soberana. Atravesando la feroz mar a bordo de un barco el destacamento será pasto de una terrible tormenta que hará naufragar la nave hacia las profundidades del océano. Un territorio morado por todo tipo de monstruos y bestias abismales que serán sorteados de nuevo merced a la asistencia del hada blanca y del Dios Neptuno que acudirán al salvamento del equipo hundido aportando para ello unos cangrejos y una sonriente ballena como medios de transporte hacia el castillo que habita la bruja.

Una vez llegados a su destino el príncipe se las tendrá que ver con los trucos y malas artes de la reina negra y sus demonios armados con tridentes que escupen fuego. Pero la fuerza del amor ostenta más poder que cien mil emboscadas e incendios.
La película es un prodigio de técnica cinematográfica. Toda una muestra de la pericia de un Méliès en estado de gracia. Su envoltorio visual desprende un magnetismo difícil de igualar. Sin duda memorable resulta el tramo submarino en el que el maestro dio rienda suelta a su imaginación ideando un mundo habitado por peces, pulpos, cangrejos gigantes, ninfas, bailarinas con forma de sirena y dioses venerados por corales o titanes con aspecto humano. Con unos decorados dibujados adelantados a su época. Preciosos. Agasajados con la mirada de unos dibujantes que dan muestras de un talento visual fuera de toda duda. Esas cuevas y posadas acicaladas con la presencia de las bailarinas que tanto fascinaban a Méliès así como con esos artilugios artesanales de libro de Julio Verne que otorgaban un aura scifi envidiable al envoltorio externo del film se observan como esos efectos primitivos que permitieron avanzar hacia territorios inexplorados al séptimo arte. Igualmente se eleva como inolvidable la secuencia de la llegada de la princesa al castillo de la bruja, ornamentada por unos decorados nocturnos y sombríos engalanados por la presencia de una multitud de engendros y fantasmas que hacen aparecer y desaparecer cuantos elementos podamos imaginar generando una sensación de incomodidad y miedo ciertamente impactante. La película muestra su ambición en lo pomposo y recargado de su puesta en escena. Siempre repleta de actores que llenan la pantalla con su lujosa presencia acompañada de todo tipo de elementos que sostienen la narración con su asistencia. Siempre reluciente y sobresaliente merced a los gadgets de cartón piedra ideados por el mago de la imagen y también gracias a esos centelleantes fondos que entintan la atmósfera que explota en cada uno de los vectores que vertebran el film.
La artesanía que empapa este fabuloso proyecto lo convierte en una obra atemporal y magnética. Necesaria de contemplar con una mirada no contaminada por el progreso y la responsabilidad inherente al imaginario adulto. Pues este es uno de esos ejercicios que implican retornar a la infancia. A esos cuentos que nos cantaban nuestras madres y abuelas para que cayésemos rendidos al llegar la noche. De mitos y leyendas que no detentan otro objetivo que la evasión de la rutina y de nuestras penas. Y gracias a esos decorados anacrónicos pero también imperecederos, a esas actrices sonrientes que nos miran directamente a los ojos y a ese aura de cuento de hadas más allá de las estrellas El reino de las hadas se eleva como una deliciosa obra de arte.


Todo modo de amor al cine.

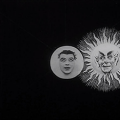




Excelente reseña!