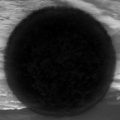Ben Wheatley llegaba este fin de semana por primera vez a la cartelera española con una Sightseers (o Turistas, el insípido título que le han endilgado aquí a la nueva y negrísima comedia del británico) que estuvo en la pasada edición de Sitges y venía avalada por el sello de Big Talk Productions, productora responsable de títulos de las islas como Zombies Party, Arma fatal o Attack the Block, entre otros. Sin embargo, no era la primera vez que Wheatley estaba en el certamen catalán con un film suyo, pues en 2011 y tras el descubrimiento que supuso el cineasta, Sitges se aventuró a traer tanto su ópera prima, Down Terrace, como la Kill List de la que hoy hablaremos aquí y que guarda en cierto grado parentesco con la recién estrenada Turistas.
Como es obvio por la condición genérica de ambos films, tanto Kill List como Turistas apuntan en direcciones distintas, y es que Wheatley declaró que esta última era el resultado de querer hacer lograr que la gente saliese de la sala con sensaciones totalmente opuestas a las que provocó su segundo film; no obstante, las constantes de un cine que en Kill List quedaban amplificadas debido a su condición, han encontrado en la cinta protagonizada por Steve Oram y Alice Lowe una continuidad que refleja a la perfección el universo del inglés, y es que esa visión tan perversa, lejos de cualquier carácter icónico, que propone acerca de la pareja en pocas ocasiones ha encontrado un prisma tan particular como el suyo.
En ese sentido, una de las escenas que abre Kill List donde los protagonistas, Jay y Shel, han invitado a un amigo de él y su nueva novia a cenar, define la idiosincrasia de un cine que encuentra en ella suficientes motivos como para no dudar del talento de Wheatley al mismo tiempo que nos adentra en los entresijos de un incómodo relato. Todo sirve para trazar los compases de una relación que se antoja deteriorada, camino que intencionadamente comparte con el periplo de Jay cuando descubramos su verdadera naturaleza, la de un ex-soldado transformado en asesino a sueldo que tras un fallido trabajo en Kiev (al que se irá haciendo referencia a lo largo de la película) deberá aceptar otro después de estar ocho meses sin trabajar.

Aunque las consecuencias de una acción (esa misión de Kiev a la que se va aludiendo) repercuten de modo directo en su vida privada, los intentos (en parte, frustrados) de Shel por recuperar a quien un día fuera algo más parecido a su marido y padre de su hijo no parecen surtir efecto dado el férreo carácter de Jay. Así, cada acercamiento no hace más que acrecentar esa disgregación del núcleo familiar y, por ende, abocar a Shel a la esencia (hecho que se repetiría en Turistas) de un tipo cuya inestabilidad psicológica asola cuanto se le ponga por delante, incluso unos sentimientos que, sin ser puestos en duda directamente en ningún momento, parecen mitigados ante esa agresiva condición.
A nivel de realización, Wheatley lo refuerza con un dominio del medio apabullante: no requiere una gran fotografía, ni siquiera un potente aspecto visual, su manejo tanto del corte como del fuera de plano en más de una ocasión (la ya citada cena es un perfecto ejemplo) sostienen la conducta de una propuesta que va muy ligada a los instintos de su personaje central. Además de ello, el empleo de una extrañamente perturbadora banda sonora sirve para reforzar su marcada atmósfera, que se torna enrarecida en no pocas ocasiones debido a unas intenciones, las del británico, que no quedan al descubierto hasta bien entrado el segundo acto del film.
Es a partir de ese instante, cuando pasamos de observar un insólito drama familiar a un thriller que tiene mucho de enfermizo y poco de calculadamente frío, el momento en que descubrimos la verdadera naturaleza de Jay: una naturaleza cuya violencia, al borde de la psicosis y del paroxismo más absoluto, coincide con sus desplantes a la par que indica el germen de esa destrucción conducida por un ente que ni siquiera es capaz de medir las reales consecuencias de unas actuaciones más bien arbitrarias y desmedidas.
Dividida esta segunda mitad en cuatro episodios (The priest, The librarian, The MP y The Hunchback) que nos sumergen en un nuevo y extraño terreno del que Wheatley ya venía advirtiendo (ese dibujo realizado por la novia de Gal tras el espejo del baño de la casa de Jay), y en el que empezará a profundizar a raíz de un atípico pacto de sangre de cuyo seno derivará un verdadero infierno tanto para el protagonista como para su compañero, la desmedida violencia de la que hará uso Jay a partir del inicio de ese nuevo trabajo (una violencia reflejada por el cineasta con una sequedad y dureza patentes) no hará más que certificar la condición (y expansión) de ese inédito universo descubierto por el espectador.
Lo que se postulaba como un otro thriller sobre asesinos ejecutando su trabajo con una violencia inusitada pero cada vez más habitual en el cine de nuestros días, derivará de este modo en una pesadillesca ‹rara avis› donde el romance deviene perturbadora extensión de una psique trastornada, componiendo así uno de esos ejercicios que en realidad poseen más visos de film del horror psicológico más puro y visceral que de otra cosa, por mucho que sus formas nos redirijan a géneros que, a priori, no resultarían tan dotados para un retrato de estas características, pero que Wheatley conoce y maneja como si él mismo, en un acto de alumbramiento, los hubiese engendrado desde la matriz de un cine cuyo talento está más fuera de toda duda a cada paso que da.


Larga vida a la nueva carne.