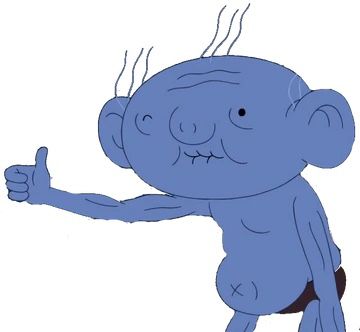Vortex es la desertora de una filmografía psicodélica, juvenil e hiperactiva, que renueva la trayectoria cinematográfica de Gaspar Noé. Las obsesiones del director apuntaban estrictamente al insoportable devenir de vidas vacuas y aceleradas encarnadas por personajes jóvenes, venenosos e irrefrenables, pero su nueva propuesta atiende con madurez, sobriedad y delicadeza las preocupaciones y el abatimiento de la vejez; siendo, de alguna manera, contraria a todo su trabajo anterior. De hecho, los primeros minutos del metraje ya son la declaración de un cambio rotundo, pues los rítmicos créditos de colores vibrantes quedan substituidos por una rígida austeridad beige.
Noé ya destacaba la ausencia de una preparación rigurosa a nivel de guión en propuestas como Climax o Lux Æterna, pero el resultado del procedimiento era indefinido y se ocultaba en su ritmo frenético. En esta ocasión, acompaña con fuerza el trabajo de Françoise Lebrun y Dario Argento, que quedan liberados de toda atadura interpretativa y consiguen desarrollar un vínculo natural y personal con la película. Asimismo, se manifiesta el espíritu y la visión del director, que comprende el cine como un juego, un experimento que halla belleza en la idea de una interpretación viva, capaz de bombear una verdad que se revela imprevisiblemente. De esta manera, la ficción se quiebra en ocasiones y, como si de magia se tratase, germina una humanidad ingenua y frágil, portadora de una honestidad extremadamente poderosa.

Los personajes están suspendidos en la costumbre de permanecer juntos, pero su relación es un simulacro de algo que ya no existe, y que incluso uno de ellos ha olvidado. Hay una distancia vertiginosa entre ambos, que rasga su convivencia y los abandona en un lado solitario de una pantalla partida. Impera una sensación de deriva; sus posiciones en la pantalla se invierten como vidas que están condenadas a seguir entrecruzándose sin ningún rumbo. Es natural pensar que su amor se ha marchitado y que de ello tan solo queda una limosna, que ha quedado reemplazada por la pena y la compasión; sin embargo, hay algo, llámese amor o no, que aguanta estoicamente. El film tiene una dedicatoria: «Para aquellos cuyo cerebro se descompondrá antes que su corazón». La demencia arrebata la consciencia y la independencia a las personas, pero no convierte al amor en algo inconcebible. A pesar de que en anciano tenga una amante por la que siente auténtico deseo, sigue ofreciendo un cuidado leal y desinteresado a su mujer. La película es consciente de la complejidad de esa cuestión y la bombardea constantemente para situarla en una especie de limbo en el que las contradicciones son compatibles. Es un retrato de un amor que se ha desfigurado, que ha abandonado el tacto y el romanticismo, asemejándose y diferenciándose al mismo tiempo de ese Amor de Michael Haneke. Su visionado supone un duelo amargo, pero hay consuelo en la bondad, paciencia y simpatía que prevalece entre los ancianos; sin duda, una de las joyas de este 2021 que hace tres días dejábamos atrás.