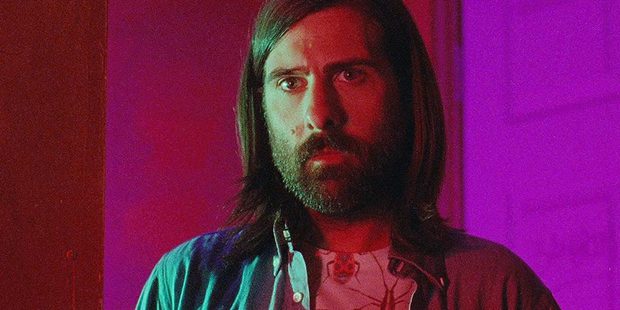
Durante mucho tiempo hemos vivido sumergidos en un bombardeo cinematográfico constante sobre lo que supone el American Way of Life. Hemos visto el nacimiento de la nación, los westerns y su épica, el patriotismo desbocado en hazañas bélicas salvadoras de la civilización occidental (y por ende, en una sinécdoque maniquea, al mundo entero) y luego está New York. Capital oficiosa del mundo, crisol de culturas, lugar de encuentros y desencuentros, de sexo casual y (des)amores profundos. Lugar mítico e idealizado. Y llega el S.XXI y el foco se desplaza de Manhattan a Brooklyn, de los intelectuales Allenescos a los hipters sin rumbo. Y todos soñamos con ello, con ser ricos, intelectualmente brillantes y caminar, vivir, soñar por las esas calles idealizadas.
Un mundo que al final, como toda ficción, es una construcción basada en presuntos hechos reales en aquello que vivimos, oímos o pensamos, en aquello que creemos que viven, sueñan o piensan las gentes con las que nos cruzamos en la cotidianidad rutinaria de la vida cotidiana. Golden Exits no deja de ser, precisamente, eso, una construcción de Alexander Ross Perry sobre un mundo que conoce y con el que se identifica. Un exorcismo sobre los (sus) demonios interiores y las crisis de edad, de profesión o de identidad que profesa.
Y este es principalmente el problema de Golden Exits, que la construcción se antoja artificiosa, plana y antipática. Nunca tenemos la sensación de estar ante ejemplificaciones de personas, sino ante auténticas colecciones de clichés cuya exposición de eso que llamamos irónicamente First World Problems no solo lleva al bostezo, sino a una creciente irritación por sobredosis de vacuidad.

Perry ejecuta microhistorias cruzadas sobre crisis y traumas, sobre tentaciones y desarraigo, trufadas todas ellas de una verborrea con ínfulas de trascendencia vital tan pretenciosa como vacía. La lección moral, si es que hubiera alguna, se pierde ante la antipatía que generan todos sus personajes. Quizás ahí radique, en el fondo, el mayor problema de todos, que ni tan siquiera se busca generar este desprecio: Perry busca precisamente el efecto contrario, una identificación que nos permitiera sentirnos parte de ese mundo de crisis existencial pero que, por el contrario, nos impele a huir de tanta banalidad expresada.
Solo en los continuos fundidos a negro que marcan los saltos temporales se atisba una intencionalidad sobre el continuo del vacío, sobre un paso del tiempo que en realidad no cambia nada excepto las hojas del calendario. Más allá de este acierto formal poco más se puede extraer de Golden Exits que no sea una larga e irritante mueca de desagrado.
Sí, este parece ser el nuevo paradigma en la muestra de forma de vida americana en su formato independiente. Empeñarse en querer mostrar que no es oro todo lo que reluce en estas clases acomodadas, que también hay drama, trauma y desencanto en el Brooklyn del nuevo milenio. Una forma de exposición que, sin embargo, contiene enmascarada en su burbuja de realidad ficcionada una impostura absoluta y un indisimulado aire de superioridad moral, aún dentro de su tragedia, que resulta absolutamente indigesto, enervante.







